Por un Ecuador Accesible
Este es un espacio creado para compartir artículos, notas, posts, entre otras entradas, relacionados a la Accesibilidad Universal. Tiene el fin de informar, y difundir conocimientos, opiniones y comentarios de expertos para así, promocionar y promover la aplicación de buenas prácticas en nuestros espacios.
Además, este blog puede ser usado como una plataforma de networking, como un medio de conexión entre los diferentes actores. Si estás interesado en aportar o escribir un artículo puedes escribirnos en nuestra sección de contactos.
¡No olvides compartir y dejarnos tus comentarios!
BARRERISMO, sinónimo de Inaccesible

Seguramente para
muchos de nosotros, el término “Barrerismo”[1]
resulta desconocido y complicado, sin embargo, el significado que conlleva esta
palabra, denota una gran importancia cuando hablamos de espacios accesibles, o,
mejor dicho, espacios inaccesibles.
Esta interesante
expresión surgió a inicios del año 2019 como parte de una campaña de Fundación
ONCE, para denunciar la invasión de los espacios públicos con elementos de uso
personal y comercial, como patinetes eléctricos, motocicletas, autos mal
estacionados, carteleras, letreros, entre otros.
A pesar de que nació
como una campaña de concienciación para evitar que nuestros objetos cotidianos
se conviertan en los nuevos invasores de los espacios públicos, y, que fue
difundida específicamente en el territorio español, su connotación resulta
adaptable a cualquiera de nuestras ciudades y entornos, donde a diario podemos
observar obstáculos en los espacios de circulación peatonal.
Si analizamos la
situación actual de nuestros barrios y comunidades, que de forma paulatina y
nada reservada se van adaptando a la “nueva realidad”, observamos que
inicialmente y de cierta manera, el distanciamiento social ha beneficiado a
mejorar la accesibilidad al interior de los espacios edificados, ya que el
mobiliario de los comercios como las mesas de los restaurantes, por ejemplo, se
encuentran más separadas, permitiendo tener circulaciones más amplias y que
facilitan la movilidad autónoma y sin ningún tipo de obstáculos a las personas
que usan algún tipo de producto de apoyo.
Pero, ¿Qué pasa con
los espacios exteriores?, ¿la realidad es la misma?, la respuesta es un rotundo
no, porque el espacio que los comercios perdieron al interior, en muchos casos
lo compensan con el uso de los espacios exteriores, es decir, el espacio
público, y volvemos a la misma situación de antes, espacios inaccesibles.
En este punto, me
permito hacer una reflexión, es una realidad que todas las personas,
independientemente de nuestra actividad, en uno u otro sentido, nos hemos visto
afectados ante esta situación, pero ¿es realmente necesario adueñarnos de los espacios
públicos para “recompensar” de cierta manera lo que estamos “perdiendo” al
interior?
Si para contestar esta
pregunta, analizamos una parte del contenido de La Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad, que nos indica “Las ciudades
están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes”
y que dentro de sus disposiciones generales establece que, “Todas las personas tienen derecho a la
ciudad sin discriminaciones (…)”[2],
la respuesta a la pregunta hecha es no.
No cabe duda de que
esta mal llamada solución puede generar beneficios para algunos, pero también
puede causar dificultades para otros, en particular a quienes presentan más
vulnerabilidades, por ejemplo, un adulto mayor que camina con un producto de
apoyo, o, un padre que pasea con su hijo en un coche de bebé, una persona de
talla grande, una persona con discapacidad, incluso afectará a un pequeño
comerciante que se moviliza con su coche de trabajo o a un turista que se
moviliza con su equipaje, todas estas personas, ante la imposibilidad de
circular por las aceras, inevitablemente tendrán que bajar a la calle poniendo
en riesgo su integridad para poder seguir circulando ¿Cuántos de nosotros hemos
vivido situaciones similares?
Y si a toda esta
situación le sumamos la “creación” de parqueaderos particulares de motocicletas
y vehículos en las aceras, no hay mejor forma de definir esta nueva
problemática como “barrerismo”, es decir, en otras palabras, se refiere a todas
aquellas barreras u obstáculos que nos encontramos en los espacios de uso
público y que se caracterizan por ser elementos no permanentes como las
barreras de accesibilidad urbanas o arquitectónicas construidas.
¿Será que esta nueva
invasión del espacio público desaparece cuando volvamos a nuestro antiguo
estilo de vida? O, más bien el “barrerismo ecuatoriano” seguirá tomándose de
forma libre y sin control todos los espacios de circulación, sin que
consideremos la diversidad del ser humano que habita nuestras ciudades y las
necesidades particulares que tenemos cada uno de nosotros.
Antes de finalizar, me
gustaría llamar a la reflexión, a que realicemos un análisis de las soluciones
que buscamos para afrontar nuestro día a día, busquemos alternativas creativas,
es necesario hacerlo para seguir, pero consideremos que estas no afecten a
otras personas, seamos observadores, analíticos y sobre todo respetuosos con
las necesidades de los demás, porque talvez, seamos nosotros quienes mañana
debamos bajar hasta la calzada, a caminar junto con los vehículos, poniendo en
riesgo nuestro seguridad porque “alguien que tenía prisa” dejó estacionado su
auto encima de la acera.
Accesibilidad Universal y Espacios Naturales.

No es novedad la importancia del
concepto de Accesibilidad Universal en el camino a la inclusión plena de las
personas con discapacidad en nuestra sociedad, así como en el desarrollo de
ciudades y naciones. Tampoco es novedad que la implementación de Accesibilidad
Universal en espacios existentes, constituye un reto para arquitectos e
ingenieros y que algunas veces nos encontramos con casos especiales, espacios y
ambientes delicados, donde los ajustes razonables deben respetar criterios de
conservación histórica y natural. En este artículo he decidido centrarme en los
ambientes y espacios naturales, con un enfoque a aquellos donde la convivencia
con la naturaleza y paisaje sean su principal razón de ser.
Entonces, debemos comenzar
preguntándonos ¿Es posible hacer accesibles todos los lugares naturales? La
respuesta es no. Es por ello, muy importante empezar, previo a la elaboración
del plan de accesibilidad, con un análisis al espacio que se desee hacer
accesible, identificar qué tipos de atracciones o qué tipo de trayectos o
sectores de un determinado lugar pueden llegar a ser adaptados, a cuáles se
podrían acceder por alternativas de recorridos y cuáles definitivamente no
podrían ser espacios completamente accesibles para todas las personas. En este
análisis se deben identificar claramente los sectores y los niveles de
accesibilidad a los que pueden llegar. Todo esto, tomando en cuenta las
regularizaciones ambientales de adaptaciones a ser realizadas en este tipo de
espacios, es decir procurando impactos mínimos en el entorno natural.
Una vez realizado este análisis,
lo posterior sería identificar los ajustes razonables, en caso de ser necesarios
en los diferentes entornos. Para esto existen diversidad de recursos literarios
y guías que indican cuáles de ellos se pueden o se necesiten realizar para
hacer que estos espacios puedan ser disfrutados por la mayor cantidad de
personas posible. Todos estos ajustes
siempre deben ser realizados con la finalidad de cumplir las condiciones de
seguridad, autonomía y comodidad para todos los usuarios.
Entre algunos de los ajustes al
entorno, que puedo mencionar brevemente en este artículo están aquellos
dirigidos a los recorridos y senderos, los cuales siempre se recomienda manejen
pendientes adecuadas, sin escalones, posean una superficie regular, libre de
piezas sueltas, grietas, obstáculos y con el ancho adecuado. En el caso de
superficies en senderos naturales, bastaría, con un recorrido de tierra
compactado al 90 % de Próctor modificado, con un correcto mantenimiento del
mismo.
Si es imposible el adaptar un
sendero para llegar a un determinado punto, ya sea por la pendiente natural del
terreno o por otras características propias del entorno, se podrían pensar en
otras rutas alternativas para llegar al mismo punto. Si aún así, no es posible
generar una ruta accesible a diferentes puntos, pues, lo que podemos hacer es
indicar que este recorrido no es accesible para todas las personas.
Es importante mencionar, que la
provisión de información acerca de las atracciones, y los niveles de
accesibilidad de los entornos resultan de vital importancia. Información
detallada en páginas web, así como en el centro de visitantes, al inicio de
recorrido entre otros lugares estratégicos, permitirá a los diferentes usuarios
aprovechar mejor su tiempo y mejorar su experiencia.
Para mayores detalles de qué elementos implementar o en
cuáles intervenir, les invito a revisar la Norma Ecuatoriana de la Construcción,
capítulo NEC-HS-AU Accesibilidad Universal, y adicionalmente, les invito a leer
el contenido completo de la Guía Técnica de Accesibilidad Universal en Espacios
Naturales emitido por el órgano el Ministerio de Medio Ambiente español, en el
cual se basa todo el contenido de este artículo.
*Bibliografía: Ministerio de Medio Ambiente Español, 2017. Guía Técnica De Accesibilidad Universal En Espacios Naturales. [ebook] Available at: <https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/guia-accesibilidad-espacios-naturales_tcm30-486562.pdf> [Accessed 14 September 2020].
Movilidad post COVID_19

Por: Ing. Christian Enrique Zaragocín Pacheco, Arq. Pamela Alejandra Villacrés Tapia.
¿Se ha perdido el miedo? Pues sí, se ha perdido, o este ha disminuido, y va
en un sube y baja, poco comparable con los primeros días de pandemia en
Ecuador, el desconocimiento, las famosas “fake news”, y los datos no acertados
de representantes de la ciudadanía en el gobierno causaron que el nivel del
miedo sea el más alto. Actualmente, las necesidades han obligado a que poco a
poco, de manera forzosa y sobre todo para quienes no les queda de otra, deban salir
y vencer ese miedo.
¿Hay que repensar la ciudad?, ¿Hay que repensar las costumbres ciudadanas? ¿Hay que repensar el tránsito y la movilidad? Necesariamente sí, es menester provocar el cambio de muchas cosas, aunque sea motivados por el miedo al contagio, el miedo a la incertidumbre de no saber si puede o no haber un futuro en presencia de los seres queridos, una vez terminada la pandemia.
Quito, la
capital de un país en desarrollo, todavía es una ciudad a la que llegan tarde
las novedades e implementaciones del primer mundo. De pronto, la brecha ha
disminuido, aunque todavía tardan en llegar las innovaciones de las ciudades ya
desarrolladas. Es así que, en la capital del Ecuador, con retraso se piensa en
realizar cambios que en el primer mundo ya se han implementado como medidas a
corto plazo, para convivir con la presencia del coronavirus.
En ciudades europeas se han promovido políticas de movilidad sostenible,
pensando en el medio ambiente y salud de los ciudadanos, mediante la óptima
implementación de ciclovías, servicio de bicicleta pública eficiente, y
desincentivo del uso del vehículo liviano, con alto costo de circulación de los
mismos, entre otras. Es así que hoy, en tiempos de pandemia, las calles de ciudades
como París, por ejemplo, están llenas de ciclistas y peatones, ¿cuál es el
objetivo?, mantener el distanciamiento social, las personas no subirán a un
servicio de transporte masivo si se evidencia el poco espacio para mantenerse
seguros evitando contagio. Optar por este cambio fue más fácil y rápido pues ya
existían políticas públicas de sostenibilidad ligadas a la adaptación de la
infraestructura viaria de la ciudad y movilidad.
En cuanto a la
infraestructrua vial, el tabú más grande en cuanto al uso de la bicicleta en la
ciudad de Quito, es la topografía de la ciudad. Solo imaginarse el no poder, o
el gran esfuerzo que representaría subir una de sus empinadas cuestas ya
provoca ni siquiera intentarlo, pero, ¿qué sucede en la provincia nórdica del país?
En el Carchi Ecuatoriano, ante la necesidad, hay mucha gente que se transporta
en bicicleta por las empinadas carreteras de la provincia, así es como nació el
único campeón ecuatoriano del Giro de Italia, sin tener la infraestructura
adecuada, logró participar en competencias de élite.
En el corto plazo, la
ciudad de Quito debe definir sus espacios en función de las prioridades de los
actores viales, según (AMT, 2020), existen 474.209 vehículos matriculados a la
fecha, de los cuales se tienen 383.976 vehículos livianos y según el (INEC,
2010), los quiteños son 2.8 millones,
además, el índice de ocupación, según (Secretaría de Movilidad, 2014) es de
1.34 personas por auto, resulta entonces que alrededor del 18.4% de la
población de Quito se transportan en vehículo liviano, y el 81.6% se traslada
en transporte público. Repensar la ciudad tomando en cuenta estos porcentajes y
en función de las prioridades, con la implementación de ciclo vías emergentes,
debe ser lo inmediato para brindar a la gente una alternativa de movilización.
A mediano plazo, realizar los diseños e
implementación de ciclo rutas definitivas, para con esto mantener la visión de una
ciudad como Ámsterdam, en la cual un 50% de habitantes caminen y pedaleen, la
tecnología ayuda a vencer las pendientes pronunciadas de las calles, brindando
soluciones eléctricas a los medios de transporte alternativo como son las
bicicletas y los scooters. Es un reto para los profesionales del urbanismo
establecer las mejores propuestas para que en ese largo plazo existan, redes
extensas de ciclo rutas, amplias aceras libres de obstáculos y espacios de
convivencia al aire libre, un futuro sin duda con un ambiente limpio, con
hábitos y costumbres adecuadas a una convivencia armónica entre la humanidad y
naturaleza, adoptando medios de transporte para que sean sostenibles y
saludables; ya que, basados en la historia, las pandemias son cíclicas, por lo
que los cambios que se realicen permitirán a la ciudad, estar preparada para
las siguientes pandemias.
En cuanto a la
movilidad, con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, de fecha 16 de
marzo de 2020 en el Ecuador, las formas de movilidad han cambiado
drásticamente; dadas las restricciones dictaminadas por el COE Nacional y la
suspensión total del sistema de transporte público, se evidenció el incremento
de usuarios en otras formas de transporte y el decremento de índices de
siniestralidad en la ciudad de Quito (AMT,2020). Como primer punto, el
incremento de otras formas de transporte en la ciudad de Quito, ha roto paradigmas
con relación a la topografía con pendientes, clima lluvioso y una
infraestructura pro vehículo liviano; al momento el sistema de transporte
público funciona con el 50% del aforo máximo, por lo cual es indispensable
captar al 50% de usuarios restante y promover una movilidad sostenible, como
alternativas de bioseguridad. Sin embargo, es visible que el miedo al contagio
incentiva notablemente el incremento del uso del vehículo privado, incidiendo
directamente con efectos adversos, la contaminación ambiental, siniestralidad y
aumento del parque automotor.
Como reto a corto y
mediano plazo en temas de movilidad, la ciudad de Quito requiere incentivar el
uso de bicicleta y caminata mediante una adaptación de infraestructura vial de
forma emergente y definitiva, con ciclovías y ensanchamiento de aceras para
guardar el distanciamiento social, siendo un potencial el ensanchamiento de
acera para la eliminación de obstáculos, para beneficio de todos los
habitantes, independiente de sus capacidades.
En conclusión, la
nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando nos conllevará a realizar
cambios en los hábitos de la movilidad de la ciudad; sin embargo, está en
nuestras manos hacer que estos cambios se implementen en pro de una movilidad
sostenible y saludable, en donde el ciclista y peatones tengan un rol
protagonístico y está adversidad sea la oportunidad de adaptar la
infaestructura existente.
Reflexiones sobre Arquitectura
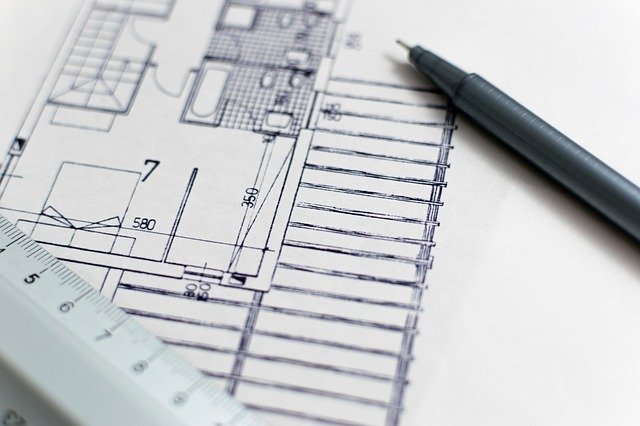
Por Erick P. Estrada.
Aporte
crítico
¿Cuál
es el rol de los arquitectos?
La
respuesta a esa pregunta no es una tarea sencilla, ni mucho menos existe una
respuesta única, pero por ello no hay como permitir ciertas consideraciones
abusivas que tienen los arquitectos en el momento de ejercer su oficio. Muchas
veces se confunde al diseño arquitectónico con el diseño artístico dando como
consecuencia una obra que no es categóricamente ninguna de ambas. A ese tipo de
producciones, según el nivel amorfo de su constitución, para efecto de este
artículo, las podemos llamar: caprichos.
Y con ello preguntar,
¿Qué
pasa cuando se confunde Arquitectura
con caprichos?
Este
tema tiene mucha tela por cortar, se lo puede reflexionar desde diferentes
aristas. La que propongo para esta ocasión, no es analizar la naturaleza
ontológica de la Arquitectura, sino irnos a la acera del frente, es decir,
ponernos en los zapatos del ‘otro’, de los usuarios de dicha arquitectura. Veamos
a ese pequeño niño en la fotografía.

Cuando se habla de usuarios, se suele pensar y diseñar únicamente para un tipo promedio de personas que en su esencia resultan ser jóvenes, de buena salud, de movimientos fluidos y enérgicos, es decir, el usuario ideal. No está por demás decir que no todos somos esos usuarios ideales. Como ya se ha dicho, la diversidad de la población es compleja y única, y por ello la respuesta arquitectónica debe serlo también. -La respuesta arquitectónica- enfatizo, es una respuesta que debe nacer de un diálogo, no de una actitud prepotente por alguna de las partes.

La imagen muestra la misma grada de la imagen anterior pero ahora se muestra un niño que sube las gradas con cierta dificultad.
¿Los
arquitectos pensaron en este niño o sólo en lo estético que se verá su obra?
La reflexión
se las dejo a ustedes. Por mi parte quiero hacer visible la mano del niño que
se apoya sobre el vidrio para poder subir los grandes escalones vistos en
relación al tamaño de sus piernitas.
Si
bien, se sabe que no existe un diseño que logre acuñar todas las necesidades
tanto de los usuarios como de los arquitectos, no por ello se pueden obviar
realidades fácticas como por ejemplo: la seguridad que implican ciertas
decisiones en el proceso de diseño. Por esa razón existen marcos normativos de
toda índole. Está claro, también, que los marcos normativos no son una guía
perfecta y en muchos casos representan problemas más que soluciones, pero aun
así no podemos hacer caso omiso de lo que intentan regular. Una solución a
estos problemas de ambos lados, está en la capacidad que tiene el arquitecto
para poder dialogar con la normativa, el usuario y sus propias convicciones e
ideales. La respuesta no es sencilla y si así lo fuera, si fuera una receta o
guía rápida, no mereciera llamarse Arquitectura.
El ejemplo que vemos en las fotografías es un diseño que está presente en la cotidianidad, es más común de lo que parece. ¿Qué implica esa grada para el niño? ¿Cómo la subirá un anciano? ¡Qué necesario es un pasamanos! podría evitar tantos accidentes por la falta de apoyo, o si somos un poco más despreocupados o superficiales, podría evitar tantas manchas de grasa (dejadas por las manos) sobre el vidrio. En fin, la Accesibilidad Universal como condición humana aún no está dentro de nuestro imaginario que suele priorizar caprichos artísticos. Si no me creen, miremos esta otra fotografía que corresponde al mismo proyecto arquitectónico antes observado.

La imagen muestra una grada cuyos peldaños son divididos en el centro. No son peldaños con un ancho uniforme y continuo en todos los tramos. Los escalones de cada parte se encuentran construidos a diferente altura. No a una altura uniforme como en una grada normal.
El
siguiente tramo de escaleras repite el mismo criterio del tramo anterior y
además suma una nueva condicionante para el usuario (niño): condiciona la
utilidad de la grada a una forma específica y única, es decir, sólo se la puede
usar de una manera preestablecida. Los escalones están segmentados en dos
tramos que se separan unos de otros simulando un caminar continuo. Para que
quede más claro, miremos.


La diferencia
entre escalones es el doble de lo normal, ya que el diseño de esa grada busca
reducir espacio, compactar los escalones y generar una única forma de caminar y
subirla[2].
La implicancia inmediata de este tipo de diseño es un inminente riesgo para el
usuario estándar, que se incrementa de forma exponencial considerando el caso
de los niños de las fotos. Esa grada que la hemos visto en varios lugares, no
es accesible y ni siquiera consta en la normativa de arquitectura oficial, por
así decirlo.
Con lo
que hemos discutido y sin necesidad de ser arquitectos para generar
conocimiento, cómo podemos responder a la siguiente pregunta ¿qué implica hacer
arquitectura? Porque si no la respondemos, no creo que podamos avanzar a la
siguiente ¿cómo se debe hacer arquitectura?
No
escuchar lo que sucede fuera del campo de conocimiento técnico-arquitectónico es
la primera, de tantas causas que afectan a la rama, raíz de tantos caprichos.
Espero
no ser duro, esto no es pensado en contra de nadie en particular y si lo fuera,
se apela a la generalidad de los arquitectos; por el contrario, lo que se
buscar es una reflexión de lo que se está haciendo hoy en día a través del re-posicionamiento
de la mirada desde los zapatos del ‘otro’, de ese pequeño niño que tiene que
usar las gradas para su diario vivir.
[1] Ésta y las siguientes imágenes han sido obtenidas de Plataforma Arquitectura:
Casa Urrutia, Argentina, 2019.
[2] El utilizar esta vivienda como ejemplo, es entenderlo como un caso
aleatorio para mostrar un algo puntual y que sirve para lo que busco comunicar.
Estos casos se pueden ver en muchos y variados proyectos arquitectónicos de
todo el mundo. Sea como fuere, pueden visitar el proyecto en Plataforma
Arquitectura, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/935871/casa-urrutia-sol-blanc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
y juzgar por ustedes mismos.
Emprendiendo al amanecer
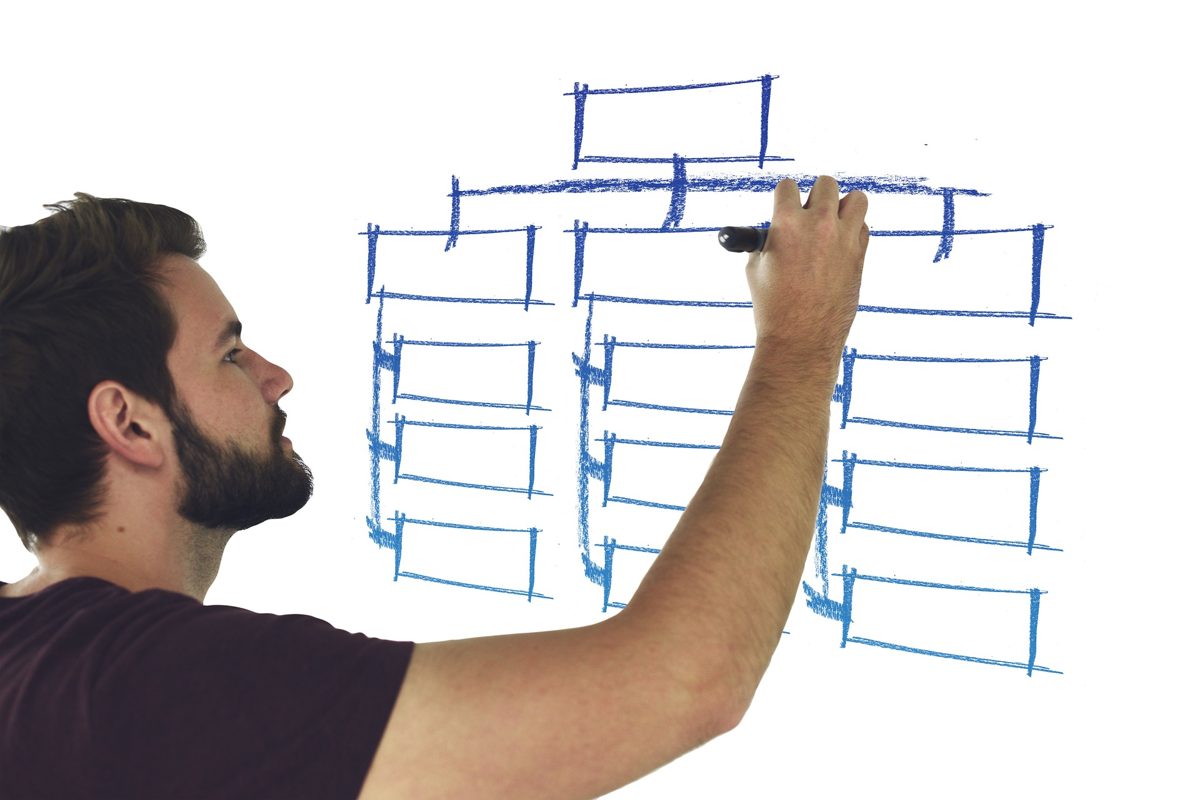 Por Roberto Jaramillo
Por Roberto Jaramillo@Roberjr3 (IG)
@RobertoJaramillo (Linkedin)
Diálogo desde las fronteras
Erick P. Estrada.
Aporte
crítico
Cuando se habla desde la lucha y la reivindicación, el suceso en cuestión adquiere un sentido más amplio y envolvente al que originalmente poseía. Existe una especie de contagio que motiva y justifica su accionar. En esta ocasión no estoy criticando a la naturaleza de la lucha, pero es necesario recordar que las reivindicaciones generalmente vienen desde las posturas marginales al poder y muchas de ellas están atravesadas por condiciones de abuso y sometimiento. Por ello, es necesario que todos tomemos conciencia de nuestra condición humana para aunarnos en el sentido de las luchas históricas que vivimos como pueblos.
En
este caso en particular estamos hablando de la reivindicación de la Accesibilidad Universal como el derecho
al acceso que poseemos todas las personas. Si bien, esta categoría la
problematizamos inicialmente en referencia al entorno construido, es decir, el espacio que habitamos a diario:
casa, trabajo, ciudad; su condición de “universalidad” nos lleva a extenderla a
todas las posibilidades en la vida de las personas. El desarrollo de esta
materia es una conquista en los derechos humanos, una reivindicación; pero ¿qué
sucede con nuestra cotidianidad? Traigo a reflexionar dos caminos para ser
repensados: la realidad ideal y sus extremismos, y; la accesibilidad aplicada a
casos concretos.
En el
primero de ellos, tenemos dos categorías: nuestra realidad excluyente y
discriminadora que algunos podrían llamarle el mundo del “ser”, y; la realidad
inclusiva y acogedora que otros podrían llamarle el mundo del “deber ser”. Está
claro que la ligazón de ambas realidades está en el nivel de accesibilidad que
posee cada una, y además está claro que ambas realidades son opuestas. Si bien,
a nuestra cotidianidad la reconocemos como excluyente, no lo es en extremo, sin
por ello salvarse de ser una versión cruel para aquellas personas vulnerables a
sus efectos. Su accesibilidad roza niveles bajos y por ello gran cantidad de
nuestras propuestas buscan su viraje de ciento ochenta grados hacia ese mundo
ideal que aplica todos los desarrollos habidos y por haber. Aquello lo catalogo
como un primer paso necesario lleno de expectativa y euforia, pero no como el
final del camino. Si todo fuera así, la realidad sería un fenómeno sencillo de
comprender, estudiar e intervenir, pero no lo es. Un estadio está en la teoría
y otro la práctica. Nuestra realidad está llena de paradojas, acontecimientos
inverosímiles y obviedades, que en conjunto
la hacen un rompecabezas complejo de comprender. Es por eso que aquellos
teóricos neófitos y dogmáticos con sus posturas idealistas[1]
no encajan con la realidad que deviene día a día. Esta vía, sostengo, no es una
solución para la accesibilidad.
En el
segundo camino tenemos la búsqueda de la accesibilidad aplicada a casos
concretos de nuestra realidad donde podemos detenernos a ver tres posibles
casos: la aplicación tajante sobre nuestro momento actual; la aplicación
repensada sobre la mejor posibilidad de accesibilidad hacia nuestra realidad,
y; el diálogo de la naturaleza del objeto de estudio frente a la naturaleza de
la Accesibilidad Universal. La aplicación tajante de las “ideas” de
accesibilidad sobre elementos constituidos provoca en muchos casos adaptaciones
bruscas que desfavorecen a ambos. Por un lado el objeto en cuestión se maquilla
de “accesible” y por otro, como no fue pensado para ello, es una solución tipo parche. Estas soluciones en su mayoría
de casos, las rechazo por ser aberraciones[2].
Por contraposición a ellas se encuentran soluciones que piensan al objeto de
estudio en referencia a su aplicabilidad en materia de accesibilidad. Aquí es
donde se descubre que no todo puede ser accesible, que la realidad por más
cruel que sea, así se ha configurado, y que aquello está atravesado por el
desarrollo social y económico. No se puede cambiar de la noche a la mañana y
quizá nunca cambie. En fin, estas soluciones no son parches; en ellas se puede ver un intento de articulación y fluidez
que avivan a la Accesibilidad Universal como una materia que aporta al
desarrollo humano. Lastimosamente, la mayor cantidad de objetos y fenómenos que
nos rodean no poseen este tipo de soluciones por su complejidad, técnica y
costos; pero este camino considero el más adecuado para trabajar. Y, ahora como
tercer caso, se encuentra el que más me apasiona, el diálogo de naturalezas
entre el objeto y la Accesibilidad Universal.[3]
Comienzo planteando lo siguiente: ¿es correcto hacer todo accesible? Creo que
la primera respuesta está en nuestras limitaciones respecto a lo existente, la
naturaleza del objeto y los acontecimientos. No todo puede ser accesible,
aunque sea idealizado. Explicaré a través de un ejemplo: en la filosofía[4]
Heideggeriana existe un desarrollo del campo de estudio como vía autónoma;
existo “yo” como sujeto con un desarrollo en otra vía autónoma respecto a
aquella filosofía. Cuando nos cruzamos se ponen en juego ambas posiciones,
siendo la más estable la de la filosofía. “Yo” estoy condicionado a mi capacidad
de entendimiento de ella. Puedo comprenderla o no, sin por ello cambiar el
estado de la posición filosófica desarrollada. Si fuera un sujeto extremista,
acusaría a la filosofía Heideggeriana de no ser accesible a mí y vulnerar mi
derecho a entenderla. El ejemplo es grueso y discutible pero con ello intento
graficarme cómo no deberían ser abordados los diálogos de naturalezas y
categorías.
En
conclusión, después de haber transitado brevemente por varias aristas del
problema planteado, sostengo la idea de ser sujetos críticos. Creo
fehacientemente que nuestra capacidad reflexiva será el único camino hacia un
desarrollo real y concreto, lejos de utopías.
El resto es un carnaval de parches,
café, tabacos y libros.
[1] “Idealista” lo decimos en
relación a la “idea - concepto” como objeto principal de estudio y
posicionamiento.
[2] No pertenecen a nada, no
poseen su sentido original, ni tampoco son lo nuevo que se planea de ellos.
[3] Cabe recalcar que este
caso no es el que más gusta a la gente, ya que no pueden desarraigarse de sus
prejuicios.
[4] Transpolar a otros campos
de estudio.
Ecuador frente a la Accesibilidad Universal
 Patricia Ortega
Patricia Ortega
A partir de la
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las
Personas con Discapacidad en marzo de 2008 por parte de Ecuador, se inició un
proceso de concienciación mucho más profundo acerca de la labor realizada hasta
el momento por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales, en favor de
garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Este suceso permitió
encaminar el lineamiento de las nuevas políticas públicas y el accionar del Gobierno
desde las diferentes instituciones oficiales, para dar cumplimiento a lo
establecido dentro de la Convención de acuerdo con cada una de sus competencias.
Uno de estos proyectos
fue Ecuador sin Barreras, que contaba con los programas Manuela Espejo, Misión
Solidaria Joaquín Gallegos Lara, Ecuador Alegre y Solidario y Ecuador Vive la
Inclusión, los cuales buscaban garantizar una mejor calidad de vida a las
personas con discapacidad y sus familias en Ecuador.
A partir del 2008 la
Agenda de Desarrollo Social, impulsó la transición hacia una política social
integral, universal e incluyente, mientras que la Agenda Social 2009-2011 configuró
un piso que avale la protección integral de la población, impulse el desarrollo
territorial equitativo, con énfasis en los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución. (Informe de Desarrollo Social 2007 – 2017
MCDS).
En el periodo de 2010
a 2013, la Vicepresidencia de la República impulsó la educación inclusiva con
la entrega de ayudas tiflotecnológicas en unidades educativa para estudiantes
con discapacidad visual.
El CONADIS a través de
la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) y su Reglamento, establecen políticas
públicas enfocadas en garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021
cuenta con 12 ejes de acción vinculados a las instituciones gubernamentales de
acuerdo con cada una de sus competencias.
Durante los años de
2013 a 2016, la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades,
se encontraba a cargo del trabajo en Inclusión Participativa y Productiva, Accesibilidad
Universal, y la Gestión Inclusiva del Riesgo.
De forma adicional,
las normas INEN sobre Accesibilidad al medio físico existentes iniciaron un
proceso de actualización y adaptación a la realidad de nuestro país. Además,
durante el 2015 se empezó con el desarrollo del capítulo NEC-HS-AU de
Accesibilidad Universal entre varias instituciones gubernamentales.
Al ser las normas INEN
de Accesibilidad y el capítulo NEC-HS-AU de aplicación obligatoria a nivel
nacional en espacios de uso público, se dio paso a una etapa más visible de
incorporación de estos principios en los entornos de nuestras ciudades. Sin
embargo, el proceso de aceptación de estos documentos normativos ha requerido un
amplio esfuerzo desde las diferencias instancias gubernamentales a cargo para su
difusión entre las entidades encargadas de los procesos de planificación,
desarrollo, construcción y ejecución de proyectos, así como en las
instituciones académicas que cuentan con carreras técnicas como Arquitectura e
Ingeniería Civil.
Actualmente, en
Ecuador existe un total de 479 910 personas con algún tipo de discapacidad
(CONADIS, 2019), mientras que a nivel mundial más de 1 000 millones de personas presentan alguna discapacidad,
representando un 15% de la población mundial (0MS, 2017).
Esta información, nos
permite advertir que un alto número de personas se verían directamente
beneficiadas con la incorporación de condiciones de Accesibilidad Universal en
los espacios arquitectónicos y urbanos de uso público, así como en los
servicios que ofrecen nuestras ciudades. De igual manera, existirán beneficiarios
indirectos constituidos por familiares, amigos, tutores y cuidadores de las
personas con discapacidad.
Actualmente, en los
nuevos proyectos que están siendo ejecutados en nuestro país, así como en la
rehabilitación de espacios públicos, se ha empezado a incorporar varios de
estos principios, sin embargo, esto no se constituye en una garantía de que los
criterios utilizados en estas obras sean ejecutados de forma correcta, ya que
aún existe un alto desconocimiento por parte de los profesionales a cargo de
los proyectos, sobre cómo deben ser aplicados, así como el beneficio que
implican los mismos para las personas con movilidad reducida.
Queda aún pendiente un
proceso de socialización y conocimiento más profundo por parte de estudiantes y
profesionales de las áreas técnicas de las entidades públicas y privadas, así
como de una correcta fiscalización durante la ejecución de las obras, para que
las normas de Accesibilidad Universal aplicadas se conviertan en un beneficio para
las personas y no en un problema más.
No obstante, es
necesario destacar algunos ejemplos de buenas prácticas que han sido
implementados en Ecuador, los podemos apreciar en la zona de juegos infantiles
inclusivos en el parque Bicentenario de Quito, parques infantiles inclusivos de
Cuenca, playa Murciélago en Manabí, turismo inclusivo en Ambato y poco a poco
son más los territorios que se van sumando a la conformación de espacios accesibles,
proyectados desde una visión de bienestar y con la apreciación de la diversidad
del ser humano como eje de su diseño y planificación, que permiten generar la
vinculación social entre sus habitantes, fortaleciendo aspectos como el
respecto, la igualdad y la inclusión social.
Ecuador construye Accesibilidad 2020
Guía en materia de Accesibilidad Universal para empezar un proyecto

Por Erick P. Estrada
En artículos anteriores se reflexionó acerca del problema de la Accesibilidad Universal dentro de nuestra sociedad. Sin dejar de pensar en ello, en cómo se construye ciudadanía y política desde las bases sociales, en esta ocasión vamos a abordar la normativa de Accesibilidad Universal existente en el Ecuador.
Trabajar amparado en la normativa
nos permite tener un soporte sobre el cual desarrollar proyectos concretos,
reales. Si bien, la norma es vista en muchas ocasiones como camisa de fuerza,
en este momento la vamos a estudiar como parámetros base sobre los cuales
diseñar y moldear ideas. Además, no podemos olvidar que más allá de si nos
guste o no lo que encontramos en los libros de normativa, es ley; no importa su
nivel jerárquico, pero es de obligatorio cumplimiento.
A continuación, encontraremos una
lista de la normativa existente a manera de guía para el desarrollo de diseños,
cabe recalcar que se ha organizado la información según los criterios de uso y
acercamiento, por parte del autor del artículo:
1. Norma
Ecuatoriana de la Construcción, NEC, de obligatoriedad nacional.
o NEC-HS:
Accesibilidad Universal al Entorno Construido. La podemos encontrar en el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI. Esta norma posee los
parámetros mínimos y básicos para diseñar espacios de acceso y servicio al
público en general.
2. Normativa
INEN[1] de
Diseño Accesible. Podemos encontrarlas en la página web de la institución http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/. La mayor
parte de la normativa es gratuita.
o NTE-INEN
2849-1/2: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS. PARTE 1: CRITERIOS DALCO
PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD AL ENTORNO.
PARTE 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD.
o NTE INEN
2850:REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA LA ROTULACIÓN.
3. Normativa INEN
del Entorno Construido,arquitectura y
urbanismo:
o NTE-INEN
21542: EDIFICACIÓN ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO CONSTRUIDO (ISO 21542:2011, IDT)
o NTE INEN
2314:
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ELEMENTOS
URBANOS.
o NTE INEN 2315: ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
TERMINOLOGÍA.
o NTE-INEN
para: Puertas, Señalización, Símbolos gráficos, Vías de circulación peatonal,
Bordillos y pasamanos, Rampas, Cruces peatonales, Corredores y pasillos, Estacionamientos,
Escaleras, Tránsito, Baterías sanitarias, Ascensores, Dormitorios, Pavimentos,
Ventanas, Cocina, Pisos y planos hápticos, Vados, etc.
4. Ordenanzas
Municipales. Corresponden a cada cantón y sus especificidades. Recordando que
las ordenanzas se encuentran en la parte baja de la jerarquización de la
legislación nacional, ellas deben acatar normativa INEN y NEC. El referente
principal para este artículo es el Código de Arquitectura del cantón Quito
(ordenanza municipal). La mayoría de cantones no poseen apartados que expliquen
el uso de la normativa INEN y NEC, sin que por ello el diseñador deba hacer
caso omiso a estos aspectos legales. Lo interesante del código de Quito es que
posee algunos análisis de requerimientos mínimos para el diseño de espacios
públicos, los cuales son un referente de Accesibilidad Universal; más, sin
poseer la precisión que se tiene en la norma INEN y NEC, no son la mejor base
para los criterios mínimos en esta materia.
5. Normativa
para los medios de información y comunicación (Web):
o NTE INEN
ISO/IEC 24751-1/2/3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. ADAPTABILIDAD Y
ACCESIBILIDAD INDIVIDUALIZADAS EN APRENDIZAJE ELECTRÓNICO, EN EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN.
o REP INEN
ISO/IEC 29138-1/2/3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. CONSIDERACIONES DE ACCESIBILIDAD
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
o NTE INEN
ISO/IEC 40500: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD PARA
EL CONTENIDO WEB DEL W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, IDT).
El repaso por la normativa se lo
realizó a manera de guía práctica para aquellos que no estamos trabajando con
estos marcos legales como una tarea cotidiana; y se puede ver que el desarrollo
de esos cuerpos legales se orientan al área del diseño para todos. Se enfatiza
en la arquitectura y el urbanismo, sin por ello, olvidar que existe una gran
legislación acerca del respeto y equidad hacia poblaciones vulnerables dentro
de nuestra sociedad.
No nos olvidemos que desde la
Constitución del Ecuador existe el derechoal acceso sin discriminación y la
igualdad de oportunidades para todos.
En otra ocasión se reflexionará
acerca de la normativa como concepto,
herramienta y medio para un determinado desarrollo consus aciertos y
desaciertos.
Febrero del 2020
Accesibilidad Universal al 100% ¿Hasta qué Punto?
Por Nora Oquendo.
Es evidente la importancia de la
implementación de Accesibilidad Universal en los espacios y entornos
construidos. Sin embargo, al ser este un tema nuevo en el mundo, son muchas las
interrogantes que giran en torno al mismo. ¿Hasta qué punto es posible
convertir un entorno existente en un lugar 100% accesible? ¿Hasta qué punto es
conveniente o se justifica de alguna manera la implementación de soluciones muy
costosas que conviertan los espacios en espacios accesibles?
Tras visitas técnicas realizadas
a diversos lugares, hemos podido constatar la poca factibilidad de la
implementación de ciertas soluciones en Accesibilidad Universal. Las
limitaciones varían desde aquellas espaciales y económicas principalmente. Por
citar un ejemplo podemos mencionar un escenario bastante común en los entornos,
donde existen escaleras que no poseen medios de circulación vertical alternativos
ni tampoco espacio para la implementación de rampas. Asimismo, la instalación
de salvaescaleras o ascensores puede resultar poco práctica debido al costo y
al mantenimiento que requieren. Además, si aún sin el suficiente espacio se
decide implementar una rampa, la misma se puede convertir en un tobogán que
atenta contra la seguridad de todas las personas. Podemos decir que la solución
se convierte en un problema y no solo para las personas con discapacidad, sino
para todas.
¿Qué se puede hacer en estos casos? A veces,
la solución no es arquitectónica, sino que se encuentra en la gestión, por
ejemplo, en una escuela, donde los paralelos a los que asistían niños con
discapacidad física se encontraban en planta alta, y que no podían subir
escaleras, se decidió ubicarlos en aulas de planta baja. Se debe mencionar que
muchas veces lugares 100% accesibles pueden ser utópicos, sin embargo, siempre
se puede mejorar el nivel de accesibilidad de un lugar.
La experiencia nos ha dejado dos
tipos de soluciones a las diversas situaciones principalmente:
1. Soluciones
de Accesibilidad Universal mecánicas y/o tecnológicas. Como el ejemplo mencionado
anteriormente, puede ser el colocar ascensores u otros mecanismos salvaescaleras.
Estos recursos, son óptimos y a menudo la mejor alternativa, sin embargo, sus
necesidades de espacio, su costo y mantenimiento constituyen un limitante en su
implementación. Dentro de este grupo también se puede mencionar a las orugas salvaescaleras,
que no necesitan de espacio, sin embargo, uno de sus limitantes es el costo.
Tras los puntos expuestos con
anterioridad, podemos decir que, aunque haya muchos espacios que no puedan
llegar a ser 100% accesibles, y si bien los limitantes para la implementación
de accesibilidad son muchos, también existen soluciones pequeñas y sencillas
que pueden causar una gran mejoría en la calidad de vida de las personas. Lo
importante está en la voluntad de quienes desean convertir sus espacios en
lugares más inclusivos, aunque surjan restricciones, no hay nada que con algo
de ingenio no se pueda solucionar.
Ecuador construye Accesibilidad 2020
¿Cómo llegar a la Accesibilidad Universal?

Por Erick P. Estrada.
Aporte
crítico
Es una pregunta difícil de comprender y más aún de responder. Como lo menciona este blog en todas sus diversas entradas, estamos hablando de un cambio en el entorno físico con el cual nos relacionamos a diario y por medio del mismo nos construimos como individuos. Si la ruleta del tiempo sigue girando, en ¿qué punto el entorno construye al individuo o el individuo construye al entorno? Más allá de ser un círculo infinito paradójico, es un posicionamiento ideológico. Es comprender la hegemonía de una etapa histórica, que aún vive en nuestro presente y de la cual somos sus hijos.
La
arquitectura es más que un desarrollo tecnológico, es un producto cultural. Y
como producto cultural es una respuesta a intereses. Entonces, ¿a quién le
interesa la Accesibilidad Universal y qué nos dice este nuevo posicionamiento
ideológico? Son intentos de cambio dentro de un sistema que no funciona como lo
esperan los indicadores; de un sistema vicioso[1]
que no es de aquí, ni de allá. Si nuestra arquitectura, en la que vivimos, es parte
de lo vicioso y con problemas de identidad, ¿por qué no los tendríamos nosotros
que crecemos en/con ella?; y si la Accesibilidad Universal es una categoría de
una arquitectura que no conocemos, ¿cómo podemos debatirla, reflexionarla y
ejecutarla?
La
sensibilización es el primer paso que a menudo se propone, yo la rechazo. No
necesitamos ponernos en los zapatos “del otro[2]”
porque afloran actitudes miserables de superioridad. Y tan acostumbrados
estamos a ello, a sentirnos más que los demás. Si no están de acuerdo propongo
un examen de conciencia y posterior a ello, una concientización. Así
enseñaremos algo que antes hayamos vivido. Y no seríamos portavoces o
repetidores de un discurso que deberíamos dudar seriamente si es nuestro.
Y si
aún no estamos seguros de cómo somos y queremos verlo, analicemos en dónde
vivimos y preguntémonos por nuestros intereses. Hagamos esas preguntas
complicadas, incómodas y sangrientas[3],
para con ellas saber qué clase de padre tenemos y por ende que clase de hijos
somos.
Hablar
de estos temas es la provocación que yo me hago para el debate, el cual lo
extiendo a este escrito y al que lo lea. Pero fundamentalmente no busco el
debate, porque los argumentos no cambian la arquitectura en la que vivimos.
Mañana seguirán diseñando y construyendo casas, urbanizaciones y pequeños
feudos[4]
para nosotros que los consumimos como pan caliente. Así es nuestra realidad:
patética, miserable, grotesca. Lo que busco es el cambio de la pasividad del
discurso hacia la acción. Si queremos hablar de Accesibilidad Universal como
una categoría, hablemos con el ejemplo propio, qué hacemos y qué vamos a hacer
para que la respuesta esté en el entorno físico, en la arquitectura, no en los
papeles; y así quizá la próxima generación que habite nuestros pequeños
cambios, se construya como un mejor individuo.
¿Somos personas de acción?...
[1] Vicioso porque posee dos caras: la primera es de la asepsia de la
modernidad occidental a la cual idolatramos; la segunda es la favela que
soporta la vida real de la gente que vive en dicha arquitectura.
[2] “El otro” como categoría peyorativa, segregativa.
[3] La ciudad se construye con la sangre de los desfavorecidos.
[4] Feudos como analogía arribista de nuestra ciudad que construye
urbanizaciones por motivos de seguridad y confort.
¿Escribir sobre accesibilidad?

Por Erick P. Estrada.
Aporte
crítico
Dentro
de estos planteamientos brevemente enunciados y eligiendo, por el pragmatismo
del artículo, una sola arista para reflexionar y tensionar el tema, propongo: La accesibilidad universal vista como una
moda en los desarrollos sociales. Es una hipótesis de trabajo fuerte y sé
que puede llegar a sonar desagradable u ofensiva a algunas personas, pero mi
intención no es esa, sino la de buscar más matices para pensar sin autocensura.
Hablar
de moda, es hablar del riesgo que puede estar afectando a la accesibilidad universal dentro de
nuestra realidad al igual que a muchas otras temáticas vanguardistas, o ¿acaso
eso no sucede con otros frentes de reivindicación social? En los últimos años,
he sido observador de varios de ellos, en diversas ramas del conocimiento,
oficios, estratos sociales y más, y en todos encuentro criticas propositivas,
así como niveles de sectarismos que los relaciono con formas autodefensivas de
sobrevivencia en un sistema social que los ha marginado. La forma de salir de
esa condición marginal es donde recae esta reflexión y la pregunta sería
¿emergen de la marginalidad desde una reivindicación de su base social, o
emerge como moda académica (arquitectura y urbanismo), de desarrollo (porque lo
poseen ciudades “más avanzadas que la nuestra”) o política (demagogia o sin
bases sociales)? Estas preguntas, junto a muchas más, me vienen en este preciso
momento, cuando de una u otra forma, ya hemos conocido una perspectiva
diferente de lo que considerábamos como nuestra única realidad[1].
Antes que llegara la accesibilidad
universal, el pretexto pudo ser el desconocimiento[2]
de ello; una vez lo empezamos a discutir se lo acoge, de tal manera en que
ahora tenemos normativas que tratan el tema técnico, y; actualmente, dentro del
mundo que me rodea, no existe. Ello me hace pensar a la accesibilidad universal como una moda que vivimos en un determinado
momento y es ahí cuando pregunto, ¿qué se necesita para que posea una base
social? Creo que es respeto. Pero no un respeto por alguien que nos dicen que
es vulnerable, es un jerarca o alguien especial, sino respeto por otro ser
humano sin categorías que lo definan. Y ello, percibo, es algo que no poseemos
en nuestra sociedad quiteña arribista, egoísta, masificada y cosificada. Quizá
esta sea la razón por la cual la accesibilidad
universal sea vista como una moda y con ello, una mala copia de un algo
“exitoso” que generalmente viene del exterior.
Estas palabras
que encierran una atmósfera desaliñada y que dejan un sinsabor, no las expongo
como una exhortación autoflagelante, sino como un pensamiento que motive a
cambiar nuestro accionar empezando desde
uno mismo y no juzgando al otro, algo que solemos hacer con mucha facilidad y
sinvergüencería. Para con ello, empezar a construir sociedad, ciudadanía,
apropiación, empoderamiento, es decir, empezar a ser una base social y así
poder desarrollarnos en nuestro propio camino y no seguir siendo colonia del
pensamiento occidental.
[1] Nos globalizamos y con ello, nuestros imaginarios.
[2] No hablo del desconocimiento como un ignorar totalmente la materia, ya
que en varias normas de diseño desde hace décadas han existido varios puntos
que abordan la accesibilidad universal; en su lugar se habla de un
desconocimiento de la conceptualización “accesibilidad universal”.
La inclusión comienza con la empatía

Erika Quezada
Cuando hablamos de discapacidad,
lo confundimos o asociamos con la palabra “INCAPACIDAD”, según el Informe
Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
discapacidad forma parte de la condición humana: “casi todas las personas
sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento
de su vida y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades
crecientes de funcionamiento”.
La complejidad del tema y las desventajas relacionadas a la
discapacidad son múltiples, Sin embargo, las intervenciones para sobrellevar la
misma son diversas, sistémicas y varían según el contexto ¿Cuántas veces nos
hemos detenido a ayudar a cruzar la calle, a una persona con discapacidad
visual o a un adulto mayor?, ¿Qué nos detiene?, ¿Qué nos aleja?
No se pretende o se asume que las personas lo necesiten o
que no puedan desenvolverse en el entorno, no obstante, la falta de empatía con
las personas que tienen discapacidad adquirida o que nacen con ella, conlleva a
forjar un discurso, pero no a ponerlo en práctica. Estas interrogantes plantean
un escenario complejo con relación a la forma de ver y proceder frente a la
discapacidad, el deseo de “INCLUIR” no basta con superar la falta de
conocimiento, las barreras más “frágiles” de romper son la falta de
sensibilidad, los prejuicios, las costumbres y entender que garantizar
seguridad, autonomía y comodidad en el acceso y uso del entorno a todas las
personas es un derecho.
Estas asignaturas pendientes, permitirán que la estructura
del pensamiento y comportamiento colectivo cambien al entender que de la
relación inmutable y natural de las personas de disímiles condiciones,
contextos y situaciones nace de forma sublime el afecto y simpatía hacia el
prójimo. Se puede aseverar que compartir con un amigo con discapacidad, en
espacios como la escuela, en el barrio, en el trabajo o en la misma casa, te
sensibiliza hacia lo “diferente”, las situaciones de diversidad te enseñan a
ser tolerante, generar empatía, respetar las diferencias, a cuestionarte ¿Cómo
logramos que emerjan espontáneamente estas acciones en las personas sin
discapacidad?, ¿Qué puedo hacer para mejorar su día a día? Esta participación
afectiva es un arma positiva hacia la promoción de aprendizaje de mirar las
capacidades y no sus privaciones. Sin embargo, en la actualidad estas medidas
no son suficientes, las barreras y la exclusión siguen siendo una realidad, ya
que se torna más “factible” dejar de lado a una persona con discapacidad que
hacerla participe.
El reto es entender que todos somos parte de este gran
sistema de inclusión, donde además de eliminar las barreras físicas con
relación a la falta de implementación del concepto de Diseño Universal en las
ciudades, debemos romper el molde que creamos frente a la adversidad y concebir
que el inicio de todo es conseguir ser un buen SER HUMANO.
“La inclusión comienza con la empatía”, frase que nos invita
a reflexionar y concientizar que todos podemos empezar por acciones simples
como: ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle, usar lenguaje positivo,
mejorar el trato hacia los demás, aprender lengua de señas y educar para la
empatía, elementos de buenas prácticas que contribuyen a la convivencia en
igualdad de condiciones.
Ecuador construye Accesibilidad 2019
Circulaciones peatonales, más seguras y accesibles para todos
 Pamela Villacrés
Pamela Villacrés
Dentro del contexto de la movilidad sostenible, una tendencia a nivel mundial que contempla a los diferentes actores y prioriza al peatón, les invito a analizar las veredas y circulaciones peatonales de sus ciudades y les hago la pregunta ¿Cuántas veces se han tropezado en una vereda? La respuesta seguramente nos hará reflexionar acerca de una realidad cotidiana para todos, y que es aún peor en el caso de personas con discapacidad. Muchas de las veredas no tienen vados ni circulaciones definidas, tienen irregularidades y todos los elementos urbanos constituyen obstáculos. La falta de conocimiento sobre estándares técnicos para la construcción de veredas, la falta de mantenimiento y el mal uso constituyen barreras arquitectónicas que impiden la circulación segura y autónoma para todos.
Para iniciar, es conveniente conocer los parámetros técnicos que deben ser considerados para que una vereda sea accesible:
·
Implementación de bandas podotáctiles, con contraste.
·
La superficie debe ser estable, dura y antideslizante.
·
Implementación de vados (12% de pendiente), para salvar desniveles entre
vereda y calzada.
·
Implementación de rebajes en parterres.
·
Protección de refugios peatonales con señalización u obra civil.
·
Todos los elementos urbanos, deben ubicarse en la banda de mobiliario
urbano.
· La banda de mobiliario urbano debe tener un ancho mínimo de 60 cm, para la instalación de señales verticales, semáforos, bancas, bolardos, entre otros.
La falta de conocimiento sobre éstos estándares técnicos es muy común así como el que no se le preste atención al diseño de las veredas. Es más, en obras arquitectónicas de gran importancia, las circulaciones peatonales no son estudiadas como las vehiculares, lo cual marca aún una priorización del vehículo sobre el peatón.
Acerca del bajo o inexistente mantenimiento, debemos aclarar que, los propietarios de los inmuebles con frente a la vía son los responsables directos de la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sus veredas. Debido a eso, las veredas se han convertido en una mezcla de diseños, materiales y técnicas constructivas, sin permitir que se observen como una unidad que tenga un mismo lenguaje de diseño urbano. Adicionalmente, la topografía de las ciudades ocasiona que las veredas sean adaptadas por los frentistas para permitir el acceso de sus vehículos, lo cual conlleva a encontrarnos con gradientes en la circulación peatonal impidiendo el acceso universal. En este contexto, para dotar a una vereda con características de accesibilidad mínimas, se debe considerar:
· Mantener la
superficie de tu vereda estable, dura y antideslizante.
· Libre de
obstáculos como bolardos, mojones, arboles, entre otros.
· Mantenerla
limpia.
· Las rampas de ingreso vehicular deben estar hacia el interior del predio.
Finalmente, la ciudadanía da mal uso a las circulaciones peatonales, limitándolas y/o bloqueándolas mediante obstáculos temporales como son: autos, motos y bicicletas mal estacionados, puestos de venta, basura en la calle, entre otros. Al igual que la falta de mantenimiento de las veredas, el mal uso de las mismas conlleva a problemas en la libre circulación de todos los peatones. La seguridad y accesibilidad en una vereda está a nuestro alcance con acciones tan simples como estacionar nuestro auto en sitios designados (no sobre las veredas), no ubicar puestos de venta en las circulaciones, entre otros.
Después de
haber analizado las principales problemáticas, se puede decir que conseguir
veredas accesibles está al alcance de todos. Todas las personas podemos aportar
con pequeñas contribuciones como limpiar nuestra vereda o respetar los sitios
desinados para estacionar; y si, adicionalmente a ello sumamos la colaboración
municipal mediante implementación de proyectos, educación y control, los
niveles de accesibilidad en veredas podrían mejorar, y de esta manera
contribuir en la construcción de ciudades más accesibles.
Ecuador construye Accesibilidad 2019
Accesibilidad Universal y Desarrollo Sostenible

Nora Oquendo
Muchas veces asociamos el termino de Sostenibilidad, únicamente desde el punto de vista ambiental. Por ello, como un antecedente a este artículo, es conveniente citar la definición de desarrollo sostenible establecido en el informe “Nuestro futuro común” realizado por la Organización de las Naciones Unidas:
“Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea
sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”
(Brundtland, G.H., 1987)
En el mismo informe, se anota que la creciente pobreza, y el desempleo incrementa la presión sobre los recursos naturales (Brundtland, G.H., 1987). Es decir que, aspectos económicos y sociales tienen repercusión sobre el medio ambiente. En el informe se señala también que los esfuerzos realizados por países ricos y pobres para alcanzar prosperidad económica no es duradero, si no se consideran los impactos ambientales y las desigualdades sociales (Brundtland, G.H., 1987). Es por ello que, en base a estas afirmaciones, resulta más sencillo explicar cómo la sostenibilidad debe ser considerada al menos en tres grandes ámbitos, siendo ellos, el ambiental, el social y el económico.
Desde el punto de vista de igualdad de derechos, y el aspecto social, la Accesibilidad Universal claramente juega un rol muy importante a la hora de generar espacios incluyentes y que puedan ser usados por todas las personas. Para explicar en un nivel más sencillo cómo la Accesibilidad Universal influye en el concepto de Desarrollo Sostenible, especialmente desde el punto de vista social, es conveniente mencionar un ejemplo. Supongamos, que una oficina fue construida sin consideraciones de accesibilidad mínimas. En ella funciona una agencia de viajes que brindan servicios de turismo, sin embargo, estos servicios no van a alcanzar de una manera eficiente a personas con discapacidad, a adultos mayores, o a mujeres embarazadas. Porque estas personas van a tener dificultad visitando la agencia. Así que, a largo plazo, y considerando que , adultos mayores es un grupo que representa un gran potencial en la industria del turismo (‘’Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%’’ ((WHO, 2019)), este espacio va a necesitar la readecuación de sus instalaciones. Es por ello que un lugar o un espacio, que no cumple con todas las condiciones para que pueda ser usado por cualquier persona, socialmente va a ser un lugar excluyente, dirigido únicamente a ciertos individuos, y al ser una cifra importante de la población excluida, los ingresos económicos de la agencia de viajes van a verse afectados también.
Si consideramos a gran escala que nuestros
espacios públicos y nuestras ciudades no poseen condiciones de accesibilidad
mínimas, podemos llegar a la conclusión que la exclusión de las personas posee
impactos económicos y sociales evidentemente altos. En este sentido, una ciudad
con espacios excluyentes, difícilmente podrá alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenibles establecidos en la agenda 2030 de la ONU.
Por ello, considerar la norma de accesibilidad
en los espacios, no solo beneficia a personas con discapacidad o adultos
mayores, por citar unos ejemplos, es un beneficio para todos.
Ecuador construye Accesibilidad 2019
BIBLIOGRAFIA
*ONU. (1987). Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo: Our Common Future.
* WHO. (2019). Datos interesantes acerca del envejecimiento. Retrieved 9 August 2019, from https://www.who.int/ageing/about/facts/es/
El verdadero significado de la Accesibilidad Universal
Patricia Ortega M.
 Desde hace algún tiempo atrás, muchos de nosotros hemos observado en las
aceras, paradas de transporte público e incluso en las cajas de medicamentos,
nuevos elementos que hasta hace poco eran desconocidos para una gran mayoría de
la población.
Desde hace algún tiempo atrás, muchos de nosotros hemos observado en las
aceras, paradas de transporte público e incluso en las cajas de medicamentos,
nuevos elementos que hasta hace poco eran desconocidos para una gran mayoría de
la población.
¿Te has fijado en las franjas amarillas que se encuentran instaladas en las estaciones del trolebús?, o, ¿en las pequeñas placas con puntitos colocadas en algunas de las nuevas paradas?, si tu respuesta a estas preguntas es Sí, posiblemente en algún momento también te hayas preguntado, ¿para qué fueron colocados?, y principalmente, ¿qué son estos elementos?
Si es así, no te preocupes, no eres la única persona que ha tenido estas inquietudes al observar alguno de estos ejemplos y espero con artículo poder solventar algunas de tus inquietudes sobre este tema.
Pero antes de explicar para que sirven, es necesario primero entender su importancia y conocer el verdadero significado detrás de la Accesibilidad Universal.
Si nos basamos únicamente en su concepto técnico, podemos decir que la Accesibilidad Universal es “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible” (LIONDAU), o que es “la característica de un entorno u objeto que permite a cualquier persona relacionarse con él y utilizarlo de forma amigable, respetuosa y segura” (Aragall 2003:23).
Sin embargo, su verdadero significado va más allá de los conceptos técnicos que podamos encontrar en documentos de índole legal o académicos.
La Accesibilidad Universal, debe ser entendida como el recurso para alcanzar la igualdad de oportunidades, suprimir barreras, no solo de carácter físico, sino también sociales, en pocas palabras, es una herramienta que busca mejorar la calidad de vida de todas las personas, desde los diferentes ámbitos que esto involucra.
Nadie puede negar que nuestras ciudades son la prueba fehaciente de la gran diversidad de sus habitantes, es decir, hay personas bajitas, altas, de talla grande, delgadas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas, o, con alguna discapacidad permanente o temporal, y, justamente es esta diversidad, la que debe marcar la pauta para que el desarrollo urbano y arquitectónico sea sostenible en el tiempo.
Como menciona la Declaración de Estocolmo del EIDD de 2004 (European Institute for Design and Disability), “el entorno construido, los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la información, en resumen, todo lo que está diseñado o hecho por personas para las personas ha de ser accesible, y útil para todos los miembros de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la diversidad humana.”
Pero siendo sinceros, junto a falta de concienciación, esto es lo más difícil de entender. La Accesibilidad Universal, va más allá de su errónea vinculación de forma exclusiva con la discapacidad, va más allá de crear una rampa “defectuosa”, va más allá de cumplir con las normas nacionales, va más allá de aplicar un concepto técnico.
 Seguramente, muchos de nosotros hemos observado vehículos mal estacionados,
obstruyendo los cruces peatonales o las aceras, impidiendo el paso a los
transeúntes, o talvez a una persona que usa sillas de ruedas y que, al no poder
subir a las aceras, se desplaza por las calzadas (calle), poniendo en riesgo su
seguridad.
Seguramente, muchos de nosotros hemos observado vehículos mal estacionados,
obstruyendo los cruces peatonales o las aceras, impidiendo el paso a los
transeúntes, o talvez a una persona que usa sillas de ruedas y que, al no poder
subir a las aceras, se desplaza por las calzadas (calle), poniendo en riesgo su
seguridad.El verdadero significado de la Accesibilidad Universal, se encuentra íntimamente ligado al ser humano y su diversidad, por ende, se enfoca en garantizar la autonomía y por sobretodo la seguridad de las personas. Cuando es correctamente aplicada, permitimos que todos independientemente de su condición, edad o sexo, puedan disfrutar de las bondades que ofrecen nuestras ciudades, centros culturales, deportivos, educativos, o cualquier espacio de uso público.
Por ejemplo, un vado (rampa peatonal) correctamente dispuesto en las esquinas de las aceras, permitirá que una persona que lleva un coche de bebé y otros artículos entre brazos se movilice sin que esto le suponga un esfuerzo adicional al tratar de cruzar una calle, lo mismo sucede con un trabajador que lleva grandes y pesados cargamentos para ser entregados, y mucho más claro, es el beneficio que tendrá una persona que usa un producto de apoyo, sea este un andador, un par de muletas o una silla de ruedas, al poder trasladarse de forma independiente y segura.
Si por el contrario, estos elementos son mal ejecutados, se crearán barreras. Una rampa, por ejemplo, debe tener una pendiente adecuada para que permita el desplazamiento seguro de las personas con movilidad reducida, ya que, si es demasiado empinada, no podrá ser usada por casi nadie, o si lo hace, corre el riesgo de caer.
Entender cuál es el uso de un determinado elemento, quién lo va a usar y por qué debe cumplir criterios técnicos específicos, es sin duda la clave para garantizar el éxito de las intervenciones en Accesibilidad Universal.
Una vez explicado esto, me referiré a las preguntas que mencionaba al inicio de este artículo. Las franjas amarillas de las estaciones del trolebús, son pisos podotáctiles, destinados a brindar una guía o aviso a las personas con discapacidad visual o deficiencias visuales que usan productos de apoyo (bastón).
El piso con acanaladuras, permiten conocer la dirección de un recorrido, mientras que el de conos truncados (pupitos), permiten saber de un cambio de dirección o advertir de un peligro o desnivel, por eso están colocados en cada uno de los ingresos del trole.

Sobre las pequeñas placas instaladas en un costado de las nuevas paradas de bus, se tratan de placas en texto Braille y sirven para que las personas ciegas, puedan leer el nombre la parada en la que se encuentran, caso similar ocurre con las cajas de medicamentos.
Ecuador Construye Accesibilidad 2019
